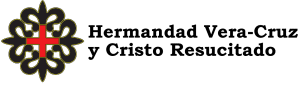Canción a la Cruz
¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo,
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza,
con un peso tan dulce en su corteza!
Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero;
y un Redentor, que en trance de Cordero,
sacrificado en cruz, salvó la tierra.
Dolido mi Señor por el fracaso,
de Adán, que mordió muerte en la manzana,
otro árbol señaló, de flor humana,
que reparase el daño paso a paso.
Y así dijo el Señor: “¡Vuelva la Vida,
y que el Amor redima la condena!”
La gracia está en el fondo de la pena,
y la salud naciendo de la herida.
¡Oh plenitud del tiempo consumado!
Del seno de Dios Padre en que vivía,
ved la Palabra entrando por María,
en el misterio mismo del pecado.
¿Quién vió en más estrechez gloria más plena,
y a Dios como el menor de los humanos?
Llorando en el pesebre, pies y manos,
le faja una doncella nazarena.
En plenitud de vida y de sendero,
dió el paso hacia la muerte porque él quiso.
Mirad de par en par el paraíso,
abierto por la fuerza de un Cordero.
Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza,
por tierra, mar y cielo, y los redime.
Ablándate, madero, tronco abrupto,
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte,
que cuelga de tus ramas como un fruto.
Tú, solo entre los árboles, crecido,
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo,
de Dios con los verdugos del Ungido.
Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
al que en la cruz devuelve la esperanza,
de toda salvación, honor y gloria.